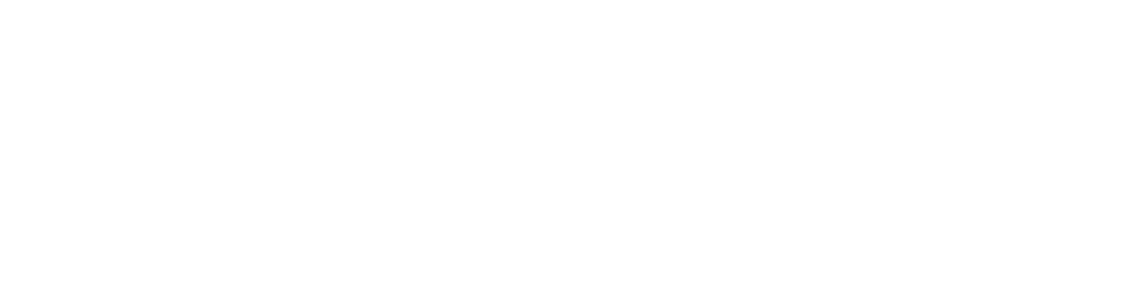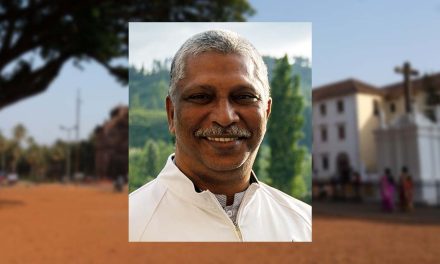Por Deyvi Astudillo, SJ
La Navidad es una fiesta que en cierto modo nos orienta al pasado, concretamente, al recuerdo de un acontecimiento histórico como fue el nacimiento de Jesús. Esto se grafica en que, desde hace muchos siglos, la representación de la escena de Belén sea su distintivo fundamental. Cada Navidad es memoria del Dios que se hizo ser humano en un tiempo y un lugar concretos.
Sin embargo, cuando nos detenemos a pensar en el significado más profundo de aquello que celebramos en Navidad, y que con esmero representamos cada diciembre, caemos en la cuenta de que ello tendría que orientarnos también hacia el presente y el futuro, pues lo que el misterio del Dios hecho niño pone de manifiesto es, en el fondo, la profunda confianza de Dios en el ser humano y en su devenir.
La Navidad celebra, en efecto, nuestro convencimiento de un Dios que ha querido hacerse humano porque cree en el ser humano y en sus posibilidades de construir un mundo acorde con su dignidad. Entonces, contemplar al niño Jesús tendría que ser no solo una experiencia de memoria, sino también de renovación espiritual para los cristianos; es decir, una oportunidad para dejarnos inspirar y vitalizar por esa fe en la vida humana que significa la encarnación de Dios; lo que de manera natural nos devuelve al curso de nuestras propias vidas y nos lanza con confianza a la experiencia de sus novedades, desafíos y proyecciones.
Finalmente, y esto lo sabemos los que alguna vez hemos celebrado la llegada de una criatura a nuestras familias, ¿qué otra cosa podría inspirarnos la contemplación de un niño recién nacido? Sin embargo, la confianza en la vida que nos inspira la Navidad no debería confundirse con una certeza puramente autoreferencial, como la que podría brotar de la constatación de mis fortalezas y oportunidades individuales. Nacer a la confianza significa también abrirse a la confianza en los demás, pues con la encarnación de Dios no es solo mi vida la que ha sido dinamizada por la divinidad, sino la existencia de toda la humanidad.
Vivir en la confianza significa, por supuesto, confiar en mis potencialidades, pero significa también confiar en las de los demás, incluso en las de aquellos cuya debilidad parece hacerlos insignificantes para el futuro de la sociedad, como bien pudo haber sido el caso de la familia de Belén. En esta misma dinámica, por la que la Navidad nos lanza al presente y al futuro, creer en las potencialidades de la naturaleza humana significa también hacerlas creíbles en el mundo en que vivimos.
Dios no va a dejar de confiar en el ser humano, pero sabemos que la confianza que sostiene a nuestras instituciones es siempre frágil, como lo prueban las grandes crisis que hemos conocido, que siempre han comenzado siendo experiencias de temor. En este sentido, la confianza en nuestra propia humanidad no puede estar desligada, para ser creíble y sostenible, del hacernos nosotros mismos confiables para quienes habitan, trabajan o viven en alguna forma de relación con nosotros.
Se trata, en definitiva, de ser no solo personas de fe sino también personas dignas de fe, de manera que cada vez más personas puedan seguir naciendo a la experiencia de la confianza y por ello seamos capaces de construir una paz más plena.