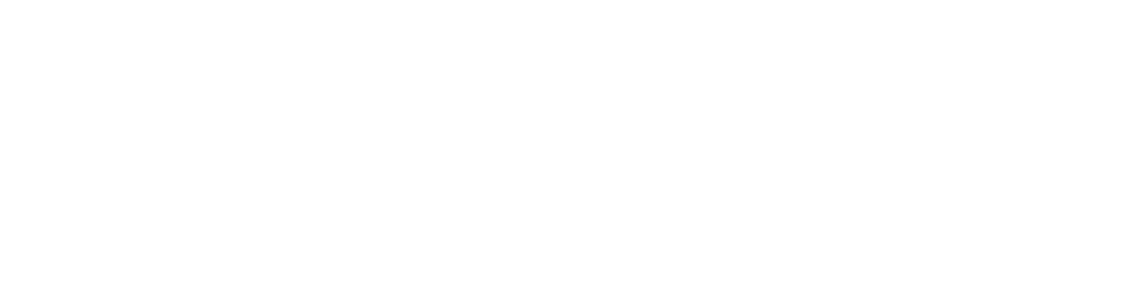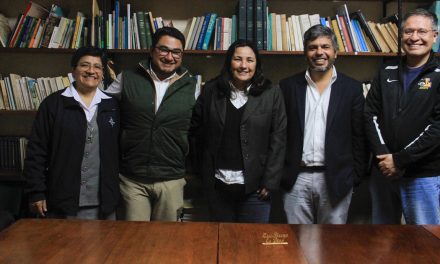El P. Luis Herrera SJ comparte sus reflexiones sobre su trabajo en el Apostolado Social y su nueva misión como profesor de Teología en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología en Brasil.
En julio de 1988 fui ordenado sacerdote en Andahuaylillas, una de las siete parroquias rurales indígenas (quechuas) encomendadas a la Compañía de Jesús en la provincia de Quispicanchi, Cusco. Desde entonces hasta marzo del 2016, he estado vinculado al trabajo parroquial, a la promoción del desarrollo rural y, en cierta medida, al trabajo intelectual. Incorporo en este período de tiempo los casi siete años de estudios de maestría y de doctorado pues estuvieron directamente relacionados con nuestra misión en el mundo andino. A lo largo de esos años también desempeñé cargos como coordinador de los centros sociales y como delegado social de la Provincia del Perú. En el momento que escribo esta narrativa, preparo mi viaje a Brasil para desempeñarme como profesor de teología en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología (FAJE), uno de los tres centros teológicos de América Latina elegidos por la Compañía para la formación de los nuestros. Todo un cambio en mi vida.
Mi historia en el apostolado social, sin embargo, no empieza con mi ordenación y mi primer destino (casi único) como jesuita. Viene de mi familia y de mis formadores jesuitas en el colegio San José en Arequipa. De mi familia por ser efectivamente una «pequeña iglesia doméstica» donde se me transmitió la fe y la generosidad hacia los pobres y de mis formadores jesuitas porque, antes del Decreto 4º de la Congregación XXXII, ellos incorporaron institucionalmente la opción fe-justicia, para escándalo de la clase alta arequipeña que empezó a sacar a sus hijos de un colegio jesuita tradicional que decían que se había tornado «comunista». Desde 1973 hasta 1975 no dejé de ir los fines de semana a colaborar en actividades sociales en sectores populares como parte de la proyección social del colegio. No puedo dejar de recordar un famoso viaje de inserción en la sierra de Arequipa en 1974, cuando en una Eucaristía sentí por primera vez la llamada del Señor para seguirle como sacerdote en la Compañía de Jesús. Luego, en mis años de universidad (76-78), previos a mi ingreso a la Compañía (1978), no dejé de colaborar en la parroquia jesuita de un barrio urbano popular de Lima. Mi magisterio, esa etapa de formación entre la filosofía y la teología, lo hice precisamente en esa parroquia (1984). Ese año fue uno de los más felices de mi vida.
Ahora, próximo a cumplir los 58 años, inicio una nueva peregrinación por los senderos del apostolado intelectual. Algunos compañeros jesuitas me han dicho que es «un poco tarde»; otros, más gentiles, me han animado. Y yo, ¿qué puedo decir? Que me entrego a un Dios que ha dejado su huella indígena-campesina en mi vida, una huella de fuego y de brisa suave (1 Reyes 19, 2). De fuego, porque la situación de pobreza, de discriminación y de desprecio por la que pasan los indígenas campesinos me han hecho considerar más de una vez que la «divinidad se esconde» (EE 196) en este mundo andino; y de «brisa suave», porque en la amistad, en la cercanía, en el diálogo, en la insignificancia de la vida ordinaria y en la fiesta compartida, el Resucitado ha ejercido su oficio de consolador (EE 224). Sí, he consolado a personas; y las personas me han consolado. Sin la consolación venida a través de los otros, en mi caso de los campesinos quechuas, honestamente, no veo posibilidades de desplegar un ministerio feliz en cualquier tipo de apostolado que la Compañía nos encomiende.
Y así me voy a Brasil, con una huella indígena-campesina de Dios en mi vida, mi capital espiritual diríamos, para perseverar, desde el apostolado intelectual, en las opciones básicas de la Compañía de Jesús. (Fuente: Secretariado para la justicia social y la ecología de Roma)