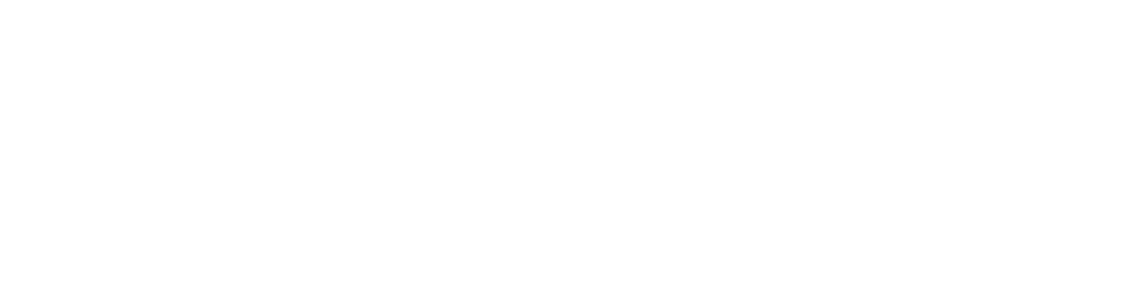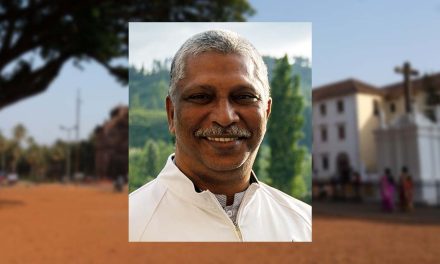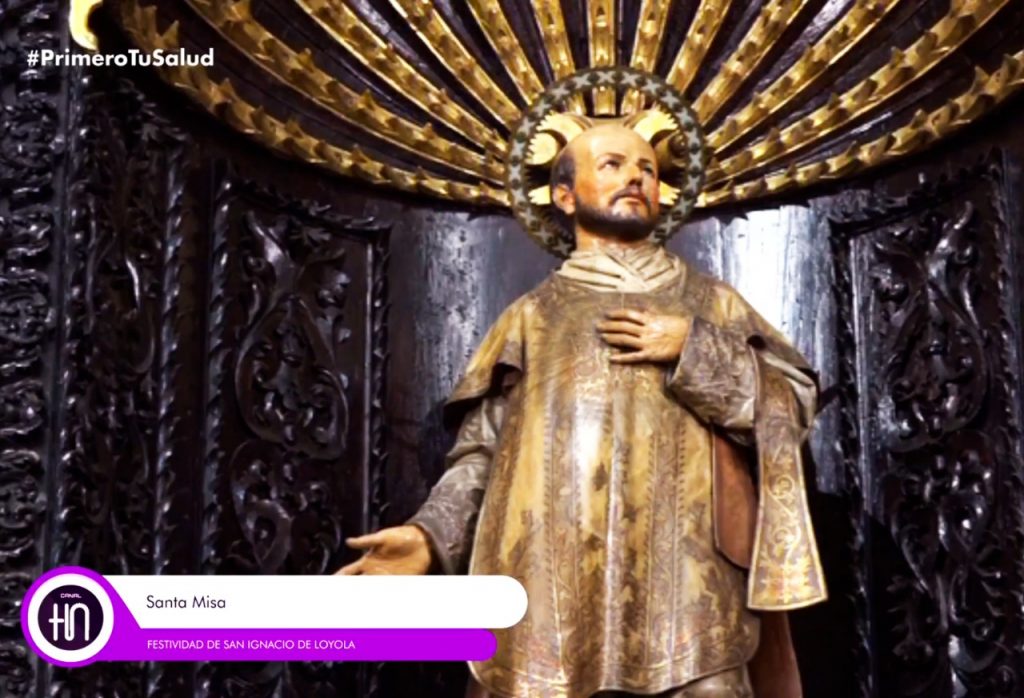Compartimos la homilía que pronunció el P. Juan Carlos Morante, Provincial de los Jesuitas del Perú, en la Eucaristía por la Solemnidad de San Ignacio de Loyola (31 de julio), que presidió en la Iglesia de San Pedro y que fue transmitida online gracias a la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Concelebraron el P. Emilio Martínez SJ, Socio del Provincial, y el P. Enrique Rodríguez SJ, párroco de San Pedro. Recordamos que el P. Morante se encuentra finalizando su segundo periodo como Superior Provincial, cargo que será asumido por el P. Víctor Hugo Miranda SJ desde el 11 de agosto.
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos el día de San Ignacio de Loyola en un tiempo histórico sumamente duro y doloroso. Hablamos de millones de infectados y de cientos de miles de fallecidos en el mundo, pero no se trata solamente de cifras, se trata sobre todo de vidas humanas, de hermanas y de hermanos nuestros que amaban la vida como nosotros, que luchaban por ella, que amaban a sus familias y que ahora ya no están entre nosotros. Monseñor Carlos Castillo citaba un verso de Vallejo que resuena hondamente en esta hora incierta: “tanto amor y no poder nada contra la muerte” (C. Vallejo, Masa).
Entre los jesuitas lloramos la pérdida de nuestro querido Hermano Arístides, nuestro querido Chamaco, y junto con él lloramos también la pérdida de familiares y amigos queridos que partieron a la Casa del Padre en medio de la impotencia y del desgarro. Y no solo nos duele la pérdida de nuestros seres queridos, nos duele también el Perú, nos duele su gente sufrida, nos duelen las deficiencias estructurales para enfrentar la emergencia. Pero, al mismo tiempo, nos consuela el testimonio de responsabilidad, solidaridad y creatividad de tantas personas. Nos alienta el testimonio de médicos y enfermeras, policías y soldados, trabajadores de limpieza pública, maestras y maestros, iglesias y comunidades religiosas, vecinos y vecinas que sirven de diversas formas y con mucha creatividad al prójimo necesitado y al bien común. La pandemia ha puesto a prueba hondamente nuestra fe y nuestra humanidad. En esta hora adversa es cuando más debemos volver la mirada y el corazón a Dios para escuchar nuevamente su palabra iluminada y redescubrir su presencia consoladora.

En medio de las amenazas y del acoso de los enemigos, la palabra de Dios es para el profeta Jeremías “como fuego ardiente encerrado en los huesos”, ante la que hace esfuerzos para contenerla pero no puede. La palabra de Dios en su interior es mucho más fuerte que el temor y el desánimo que le sobrevienen del exterior. La palabra de Dios es más fuerte que la muerte, es por encima de todo, fuente de vida nueva y plena.
Ignacio de Loyola fue un fervoroso oyente de la Palabra y fue un oyente que supo disponer todo su ser para dejar que esa palabra transforme radicalmente su vida haciéndola realmente fecunda y luminosa. En los Ejercicios Espirituales, San Ignacio encontró el camino para escuchar la palabra, para hallar la voluntad de Dios en su vida y ponerla en práctica para la mayor gloria divina y el bien más universal. En Ignacio, como antiguamente en Jeremías, la palabra de Dios ardía como un fuego en su corazón y hacía de él un apasionado del Reino, un loco por Cristo.
Necesitamos volver la mirada a Dios y escuchar su palabra para reencontrar la senda del verdadero bienestar, del auténtico desarrollo humano, del genuino buen vivir en armonía con toda la creación. Muchas voces señalan las causas estructurales de los magros resultados obtenidos en el país a pesar de todas las medidas tomadas para combatir el virus. Desigualdad social, exclusión, informalidad, pobreza extrema, olvido del bien común. Son males históricos que no hemos logrado superar en casi doscientos años de vida independiente. Todos reconocemos que debemos hacer cambios radicales en nuestra convivencia social y ciudadana para construir un Perú más unido, más justo, solidario y fraterno. Pero nos resulta difícil encontrar el camino para hacerlo. Y es ahí donde la palabra de Dios viene a iluminarnos, no para dar soluciones inmediatas, sino para ofrecer horizontes inspiradores de nuestra acción y para fortalecer nuestra esperanza.
Jesús, el profeta de Nazaret, el Hijo de Dios enviado al mundo, nos trae un anuncio radical y asombroso. Si quieres encontrar la fuente verdadera de la vida, únete totalmente a mí, aun a costa de tu familia y de tu propio interés. Amarle más a Él que a nuestro padre, nuestra madre e incluso que a nuestra propia vida es el verdadero camino para construir un mundo nuevo y hacer posible la salvación. Amar a Cristo es amar su proyecto del Reino, es optar por su amor preferencial por los pobres, es dejarse abrasar por el fuego de un amor que se entrega hasta la muerte, es olvidarse de sí mismo para reencontrarse de un modo absolutamente insospechado en el servicio al prójimo y en especial del que sufre y es excluido. Es morir a uno mismo para resucitar en el encuentro fraterno y solidario con el otro y con la creación entera. Es encontrar la propia vida dándola generosamente a los demás.

Pero ciertamente no es nada fácil entender esta palabra y menos aún ponerla en práctica. Hay que vencer mucho egoísmo, mucha ambición, mucha violencia y abuso contra los más débiles; hay que vencer un amor desordenado a la familia, que en ocasiones llega incluso a justificar actos de corrupción, de abuso y de violencia allí donde precisamente las mujeres y los niños esperan encontrar mayor cuidado y protección; hay que desterrar los ídolos de este mundo cuyo culto lleva hasta el sacrificio de vidas humanas: los ídolos del dinero, del poder y del placer. Y junto con ello, hay que tener mucha fortaleza interior para perseverar en la práctica del bien y de la justicia a pesar de la incomprensión, del menosprecio e incluso de la persecución.
En el Evangelio, Jesús propone dos parábolas para mostrarnos cómo hemos de prepararnos para emprender la gran tarea del Reino de Dios haciendo acopio de las fuerzas necesarias. Y esas fuerzas no son principalmente los bienes materiales. No va a ser solo la abundancia de bienes materiales lo que va a traer mayor bienestar, buen vivir y salvación a este mundo. No cabe duda que hay bienes materiales necesarios para vivir en dignidad, en justicia y en paz. Pero San Ignacio, en los Ejercicios Espirituales, nos enseña a distinguir los medios de los fines o, mejor dicho, los medios del fin único y total que es la salvación, la vida plena en comunión con Dios y con el prójimo. Para trabajar en función de ese fin único y verdadero se requiere sobre todo de medios espirituales que nos ayuden a fortalecer la voluntad, enternecer el corazón, iluminar la mente y renovar el espíritu. Porque esa renovación profunda y total de nosotros mismos solo se logra poniendo a Cristo y su Reino en el centro absoluto de nuestra vida. Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio son un camino para encontrar a Dios en el trajinar de la vida, haciendo de Él nuestro radical principio y fundamento, y recibiendo su amor y su gracia, cuya sobreabundancia es capaz de colmar todo anhelo y toda esperanza.

San Pablo, en la carta a los Corintios, nos da un testimonio personal de esa vida centrada en Cristo y en su Reino. “Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios… Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven.” Entre nosotros hemos tenido grandes testigos de esta misión que siguen inspirando nuestras vidas: Los venerables padres Alonso de Barzana y Francisco del Castillo que entregaron sus vidas con generosidad en servicio de los pueblos originarios, de los pobres y de los esclavos africanos explotados en nuestras tierras por la ambición y por la crueldad humanas. El camino señalado por estos insignes testigos es el camino que la Iglesia está llamada a emprender en medio de la familia humana para ser verdadero signo universal de salvación. Es el camino al que el Papa Francisco nos urge constantemente. Una Iglesia en salida hacia los márgenes geográficos y existenciales, una Iglesia pobre y para los pobres, una Iglesia que lucha también por desterrar en su interior el pecado y la infidelidad al mensaje de Cristo, una Iglesia que anuncia incansablemente la misericordia del Señor. A esa Iglesia queremos servir los hijos de San Ignacio, en ese servicio queremos colaborar con todos los miembros de la Iglesia y con todas las personas de buena voluntad que comparten este anhelo de hacer posible un mundo más humano y más fraterno.
Que Cristo nuestro Señor, el Rey eterno ante quien hacemos ofrenda generosa de toda nuestra vida, y María nuestra Madre, a quien Ignacio pedía insistentemente que le pusiera con su Hijo, fortalezcan nuestro caminar y renueven en nosotros la esperanza.
Lima, 31 de julio del 2020