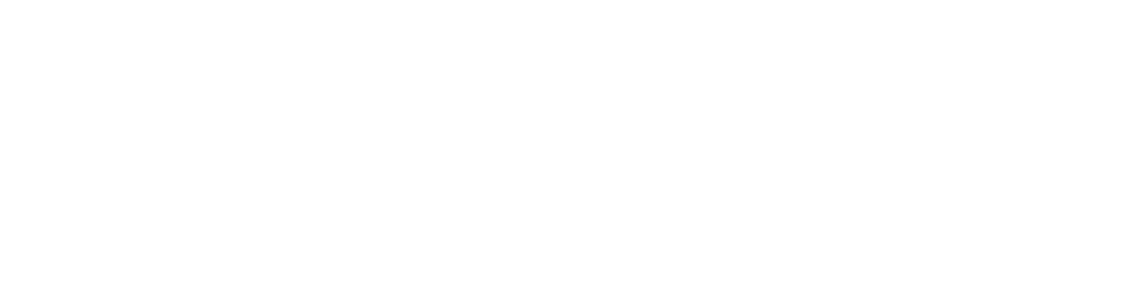Estudié la secundaria en el colegio más caro de Arequipa, gracias a una beca que me fue otorgada en un concurso en el que participaron un centenar de niños de los barrios populares de la ciudad. El colegio, gigantesco para mis doce años, era regentado por curas gringos provenientes de Chicago, que habían reemplazado a españoles simpatizantes del generalísimo Franco, como me enteraría años después. Todos masticaban el castellano y era frecuente que les hiciéramos bromas, hasta cuando rezábamos al empezar la hora de clases. Para los curas era un experimento social interesante mezclar en un aula, un quinto de chicos pobres talentosos con los hijos de una pequeña burguesía aristocratizante y prejuiciosa, pero para los becarios el comienzo fue una tensión permanente interactuar con ellos y salir bien librados. Al final, todos aprendimos a convivir con los diferentes, gracias a la igualdad de trato que impusieron los jesuitas.
En este mes de abril se conmemoran 450 años de la llegada de la Compañía de Jesús al Virreynato del Perú, una de las órdenes clericales de línea de la Iglesia Católica. Doscientos años después, en 1767, los jesuitas serían expulsados de España y sus colonias. Fueron dos siglos dedicados a la evangelización de los pueblos originarios como los guaraníes y aymaras. A partir de 1621, en Cusco, Lima y otras ciudades fundaron escuelas para los hijos de criollos y curacas, es decir, de los herederos de los funcionarios políticos del Tahuantinsuyo. Jesuitas peruanos fueron Blas Varela, primer cura mestizo y quechuahablante; Antonio Ruiz de Montoya, misionero en las reducciones guaraníes del Paraguay y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, uno de los que difundió la idea seminal de la independencia, entre otros ilustres seguidores de Ignacio de Loyola. Pero también fue jesuita José de Acosta, el terrible “extirpador” de idolatrías de Huarochirí. Autorizado su retorno en 1871, fundaron el colegio de la Inmaculada en Lima siete años después y el de San José en Arequipa en 1898, de donde egresó el presidente José Luis Bustamante y Rivero.
Más allá de la celebración de las efemérides de la historia jesuita, me interesa mostrar cómo, en mi caso, la educación jesuita sentó las bases de un pensamiento crítico y, espero, desprejuiciado y tolerante. Porque, a mis doce años asistí al debate entre mi amigo Eduardo Hidalgo y el P. Kevin Gallagher sobre la creación del mundo; debate que se extendió a lo largo de tres o cuatro lecciones del curso de Religión y durante las cuales, Hidalgo venía con los argumentos de la física, la astronomía y la historia, mientras el sacerdote pacientemente lo escuchaba y trataba de introducirnos en la explicación mítica de la Biblia. Porque, a nuestros catorce, cuando estudiábamos la Revolución Francesa, por indicación del P. Bob Miller, leímos el texto de Marx sobre la alienación que está en sus Manuscritos Económico-Filosóficos. Porque, a los quince íbamos a fiestas mensuales organizadas por los mismos jesuitas en el colegio, donde aprendimos a socializar, zanahorias, con las chicas en un mundo machista. Porque, en quinto de media pudimos ir al salón de fumadores, creado por los mismos curas, para escándalo de padres y madres de familia. Porque, mi compañero Hidalgo trajo al salón para un recital a los poetas ateos y revolucionarios de Arequipa. Porque, hubo siempre el tema transversal de la preocupación por los pobres y la justicia social y la advertencia de no someternos al becerro de oro. Claro, el experimento no duró para siempre, porque un jesuita arequipeño, de esa pequeña burguesía aristocratizante y prejuiciosa, se encargó de organizar la reacción termidoriana que lo paralizaría.
No deja de sorprender, para un observador neutral, cómo es que un puñado de cuadros – hoy son, apenas, alrededor de cien jesuitas- tuviera tanta influencia en la vida social y cultural del Perú. Resta saber si la educación de las clases dirigentes, a las que diligentemente se dedicaron durante siglos ha rendido los frutos esperados, en un continente mayoritariamente católico, donde la moral cristiana no parece haber controlado las relaciones entre las personas. A la hora de hacer un balance de la educación religiosa en general, como en toda actividad humana, habrá siempre apologistas y detractores y ambos tendrán razón. Quien esto escribe se halla decididamente entre los que se sienten beneficiados por la experiencia de la docencia jesuítica. Cuando el año pasado vi la exitosa serie televisiva catalana “Merlí”, recordé una clase del P. Francisco Chamberlain como ejemplo de metodología para lograr el interés y la concentración de la banda de díscolos de trece años que éramos: Nada más entrar, dibujó en la pizarra un arco alargado cerrado por la base y preguntó “¿qué ven ahí?”. Los siguientes cinco minutos fueron para que todos, es decir, todos, manifestaran su percepción: “una puerta”, “el arco de una iglesia”, “un arco de fútbol”, “la huella de un zapato”, etcétera. A todos respondía con un seco “no”. Al final: “¿se dan por vencidos?”
Sííí, gritamos con impaciencia. “Pues, es un estribo” “Un estribo?” “Sí, un estribo de montura de caballo”. Y a continuación nos contó cómo era que lo habían inventado los hititas para constituir la más poderosa caballería que les hizo construir un imperio por toda el Asia Menor. Y ese pequeño invento tecnológico había permitido que el jinete pudiera pararse, templar el arco, apuntar y disparar sus mortíferas flechas. Enseñanza: la importancia de las pequeñas cosas.
Chamberlain, es el mismo jesuita que me dio mi primer empleo, cuando no sabía qué hacer con un cartón de bachiller en Psicología en la mano. Me llevó a ayudarle en lo que se llamaba la “capacitación social” en un CENECAPE creado por la Reforma Educativa de los militares. En el puerto de Ilo, le sacamos la vuelta a las generalidades del ministerio y empezamos a enseñar a leer las posibles verdades detrás de las noticias, así como la historia política del siglo XX. Y mientras escuchaban en el confesionarios, las tribulaciones de un pueblo pobre y creyente, los jesuitas se preocupaban de formar ciudadanos informados y críticos de los poderosos, porque creían y creen en la igualdad de derechos y oportunidades de los hijos de Dios. Chamberlain fue el que, en medio de la catástrofe de la hiperinflación del gobierno aprista, me echó un salvavidas dándome un trabajo por horas para completar mi sueldo de burócrata, en El Agustino. Allí la parroquia había promovido y apoyado la formación de los Comedores Populares Autogestionarios, procuraba ayudar a la población en la gestión de proyectos de desarrollo y dirigía programas educativos para niños y adolescentes de los que nació el Agustirock, el festival más cotizado por la movida underground de la capital. Allí también, la parroquia promovió una inusual marcha con una gran pancarta que proclamaba: “No matarás, ni con hambre ni con balas” en el momento en que Sendero decía que haber llegado al equilibrio estratégico. Y fue inusual, porque la encabezaban los jesuitas vestidos con sus albas y sus estolas cargando la cruz de Cristo, la cruz del pueblo martirizado por el fuego cruzado de senderistas y los uniformados del Estado.
El P. Chamberlain, maestro y amigo, un peruano nacido en Chicago, fumador y cinemero, que “seguirá empujando el carro hasta el último instante”, es de los que, con su testimonio vital, permiten vislumbrar, más allá de la dureza de la vida, o en las vísceras crujientes de un mundo que parece derrumbarse, un hálito de esperanza y de la resurrección que un ajusticiado le prometió a un bandido una tarde ya lejana, en las afueras de Jerusalén.
Alfredo Quintanilla Ponce
Publicado el 5/5/2017 en Noticiasser.pe
(*) Alfredo Quintanilla es bachiller en Psicología. Literato, autor de Suplantadores de Dios. Crónicas, polémicas, análisis y Saco y van siete. Columnista en NoticiasSER.pe, publicación de la Asociación SER.